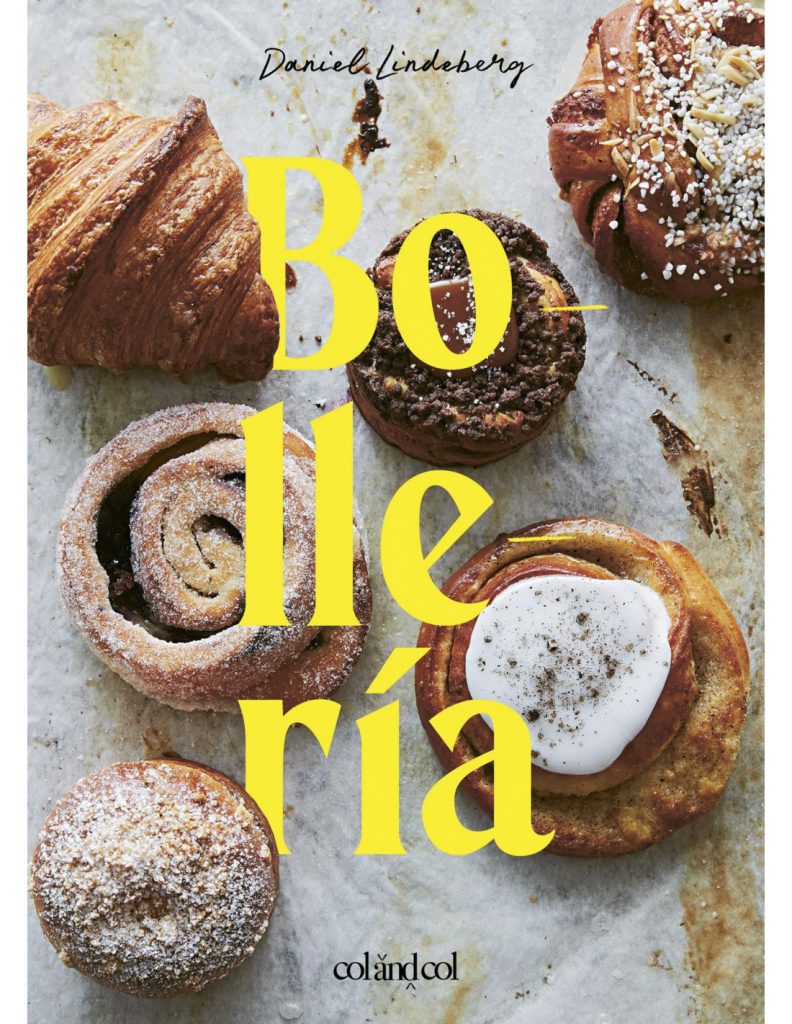Breve historia de las modas gastronómicas y de por qué siempre creemos que esta es distinta.
Hay que hacer un esfuerzo consciente para no comer pistacho. Está en vitrinas, cartas, lineales de supermercado y redes sociales. Croissants, helados, chocolates, cafés, cremas para untar, rellenos verdes que asoman por cualquier corte. El pistacho no acompaña: es el protagonista.
No se trata solo de sabor. Se trata de lo que representa. El pistacho funciona porque significa muchas cosas a la vez: naturalidad, lujo, buen gusto, cierto conocimiento gastronómico. Es verde (salud), es caro (estatus) y es suficientemente familiar como para no incomodar.

El éxito actual del pistacho responde a un contexto muy concreto. Venimos de años de mensajes contradictorios: cuidarse pero disfrutar, comer sano pero premiarse, ser consciente sin renunciar al placer.
El pistacho encaja porque:
- Parece saludable aunque vaya acompañado de azúcar y grasa
- Tiene un sabor adulto, menos plano que otros dulces de moda
- Es fotogénico y reconocible
- Funciona igual de bien en lo artesanal que en lo industrial
Cuando un ingrediente sirve para todo y queda bien en todos los formatos, la industria lo adopta sin dudarlo.
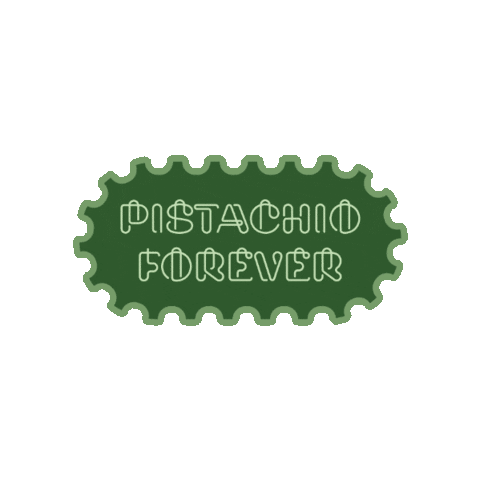
Una historia que se repite
Creer que la obsesión actual es nueva es casi obligatorio. Cada generación piensa que ha descubierto algo. La realidad es que las modas gastronómicas llevan décadas repitiendo el mismo truco, solo cambian los nombres y el envoltorio.
En los años 2010, la comida dejó de ser solo comida y pasó a ser una declaración moral. Ya no bastaba con comer; había que comer bien. Y, si era posible, que se notara. El matcha, el aguacate, y los superalimentos funcionaron como atajos identitarios: bastaba con pedirlos para parecer más consciente, más sano, más controlado. El sabor importaba lo justo. Lo esencial era el mensaje. Cuando esos ingredientes se industrializaron y aparecieron en cualquier lineal, dejaron de servir para distinguirse y perdieron gran parte de su encanto.
Antes, en los años 2000, la consigna fue otra: sorprender a toda costa. Era la era del chef estrella y del plato que venía con explicación. Todo se fusionaba, todo se reinterpretaba, todo se presentaba con solemnidad. El queso de cabra invadió ensaladas y tostadas, el foie se convirtió en comodín de lujo y el vinagre balsámico “de Módena” se redujo hasta cubrir medio plato. Durante un tiempo funcionó. Hasta que tanta creatividad empezó a hartar.
En los años 90 quisimos viajar sin movernos demasiado. Llegaron sabores “internacionales”, pero convenientemente domesticados. La pasta se volvió cremosa, nata para TODO, la pizza aceptó piña sin complejos, el curry se suavizó y la cocina asiática se adaptó a los gustos locales. Fue una apertura cultural con freno de mano: probar cosas nuevas, sí, pero sin pasarnos.
Y en los años 80, comer bien significaba algo mucho más simple: demostrar que se podía. El lujo tenía que verse. Gambas, salmón, caviar (auténtico o no) y fruta en almíbar (piña y melocotón) ocuparon el centro de la mesa. No se buscaba equilibrio ni sutileza, sino impacto. La gastronomía aspiracional se midió en brillo, tamaño y precio. La mayonesa, siempre dispuesta, se encargó de unirlo todo.
Puede que el pistacho siga ahí mañana. En los obradores, en los cafés, en los supermercados. Puede que incluso nos siga gustando. Lo que probablemente cambie no será el ingrediente, sino la mirada.
Porque las modas gastronómicas no terminan con un colapso, sino con un bostezo. Un día no hay pistacho en la vitrina y nadie lo echa de menos. O lo hay, pero ya no lo fotografiamos. Ya no lo comentamos. Ya no dice nada. Ese es el verdadero final de una moda: cuando deja de ser lenguaje.
Y entonces ocurre algo curioso. Volvemos a elegir por gusto. No por tendencia, no por relato, no por pertenencia. Elegimos porque nos apetece, sin justificarlo, sin contarlo. Quizá ese día el pistacho siga estando bueno.
Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no importará.
También podría interesarte